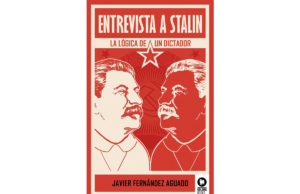El libro ‘Entrevista a Stalin. La lógica de los déspotas’ será presentado el 21 de mayo, a las 19:00, en el Consejo General de Economistas de España.
La URSS fue un régimen nocivo, de una brutalidad feroz y sanguinaria. En aras de un experimento social y de algunos logros menores, causó un imperecedero sufrimiento a lo largo de décadas, con millones de víctimas que fueron inmoladas en el altar de un futuro que prometía instaurar el paraíso en la tierra. Todavía hoy resuenan sus nefandas vibraciones en la guerra de Ucrania.
Constituyó durante largo tiempo una fuente de esperanza para las clases proletarias, en especial tras la Primera Guerra Mundial. Se anhelaba superar el desfallecimiento prolongado durante la Gran Depresión. A lo largo de lustros, el mundo entero estuvo a punto de volverse comunista. No solo por una locura colectiva fruto de la ignorancia. Las promesas del comunismo resultan sumamente atractivas para esas capas de la población que eran y son explotadas inmisericordemente. También para intelectuales burgueses a los que les gusta jugar a ser aprendices de brujo desde un amplio ático con vistas al mejor parque de la ciudad o desde un amplio chalé con piscina.
El marxismo acierta en lo que denuncia y yerra en lo que propone. Numerosas personas creyeron fehacientemente en él. Los propósitos parecían razonables e incluso necesarios. Sobre todo, cuando las socialdemocracias liberales parecían haber sido definitivamente derrotadas y el fascismo, su hermano bastardo, era una alternativa cercana. El arsenal analítico del marxismo diagnosticó trances de las sociedades industriales. Stalin brilló, bajo la efigie de Lenin, como la encarnación de ese nuevo mundo desbordante de esperanza.
Se ha presentado a veces a Stalin como un burócrata gris, ignorante, de una suspicacia pueril y estúpida, al borde de la necedad, poco menos que un patán con suerte. Otro Adolf Eichmann. Fue, más bien, un dirigente astuto y tenaz. Lector incansable e inquieto, notabilísimo trabajador, por temporadas tan frugal como esforzado. No escatimó esfuerzos para servir al Partido, una organización que, para él, un marxista-leninista, resultaba indistinguible de la URSS. Vivió, según su forma de pensar, como un militante al servicio de la obra de Lenin, su admirado líder.
Jamás alcanzó la brillantez intelectual de Bujarin y tampoco poseyó el carisma de Trotsky, pero exploró la naturaleza humana. Había pasado más tiempo haciendo la revolución en los campos petroleros de Bakú o en las calles de Moscú que muchos de sus camaradas, encerrados en bibliotecas o en los cafés de media Europa. Esto, a la hora de tratar con lo humano y valorar sus fragilidades y fortalezas, le dotaba de ventajas intangibles. Gracias a su agudeza natural, templada en las callejuelas de Gori o en los conflictos del movimiento obrero, las aprovechó tanto cuando era un revolucionario que atracaba bancos como al oficiar de estadista que se repartía el continente europeo en una servilleta de papel.
Stalin fue brutal y encantador. Podía mostrarse sentimental para al rato volverse despiadado. Desarrolló un retorcido sentido del humor, propio de un matón de barrio. Sabía ser serio y solemne cuando era conveniente. Era capaz de aceptar puntualmente propuestas ajenas si creía que estaba equivocado, aunque la modestia no era su fuerte. Odiaba a quienes lo desafiaban. Podía llegar a exhibirse como víctima y culpable al mismo tiempo, amagando con dimitr de sus cargos cuando surgía cualquier escollo. Todos esos rasgos no eran contradictorios, sino que se complementaban.
Construyó una colosal capacidad para erigirse, durante las luchas internas tras la muerte de Lenin y los procesos de colectivización, en el centro del Partido. Fue la figura que mediaba y arbitraba entre corrientes ideológicas. Desató el Terror y también lo frenó a su conveniencia. Desencadenaba la más inhumana violencia, para detenerla cuando no le resultaba útil. No fue distinto su comportamiento durante la guerra y cuando se hizo dueño de medio mundo. Para él, sus fines justificaban cualquier medio.
Stalin, sorprendente camaleón, podía aparentar ser pragmático e incluso tolerante. Podía disminuir las cuotas de requisa de grano durante la colectivización para no apretar más a los campesinos o llegar a acuerdos con la Iglesia ortodoxa en la Segunda Guerra Mundial. Sus valores siempre estaban al servicio de sus propósitos. Fue, como tantos de sus predecesores y seguidores, también hoy, un inmoral vertebrado o un invertebrado moral. Eso le mantuvo en la cúspide.
Un límite insalvable es que alguien pensara que él, Stalin, no era el único esencial. Ahí se acababan las contemplaciones, si no lo habían hecho antes. El culto a la personalidad no le molestaba, consciente de que era necesario que los miembros del Partido fueran más estalinistas que Stalin. Al igual que los secuaces de Hitler o Mao, todos sus subordinados debían mirar en la dirección del timonel, siempre él mismo. Por lo demás, Rusia admiraba a los líderes fuertes y recios, al vozhd que traza el camino, a veces con el palo y otras con la zanahoria. En el padrecito de los pueblos había algo de Jano, como en todos los tiranos. Un Jano desmesurado. Esas dos caras no deben llamar a engaño. Stalin era despiadado y terrorífico.
Para entender su lógica y la de los tiranos que pueblan la historia he escrito “Entrevista a Stalin. La lógica de un dictador” (Kolima, 2024). Puede interesar a quienes no quieren ser aborregados y pretenden profundizar sobre el sentido del mundo y sobre los porqués que impulsan a los dictadores. Algunos muy cercanos se inspiran en el protagonista de esta entrevista. Entender cómo pueden mentir descaradamente aludiendo a un mero cambio de opinión reclama comprender que para esos poder-adictos, la ética no existe. Son psicópatas del dominio. Ojalá estos desalmados, como Stalin, pasen pronto al basurero de la historia. Los manipuladores dañan a todos los que caen bajo su férula.
Con una deformación maniquea, se ha querido contemplar a Trotsky como el revolucionario puro, casi un demócrata de maneras ejemplares, desbordante de buenas intenciones, con quien la URSS hubiera sido un edén. El ingenuo Karl Kraus lo recordaba en Viena como un fascinante y simpático jugador de ajedrez. Basta con repasar su brutalidad a lo largo de la guerra civil, fusilando a batallones enteros o secuestrando linajes de sus enemigos, para echar por tierra esa idílica imagen. Sería suficiente leer Terrorismo y comunismo, publicado después de la revolución de octubre, casi un manual avant la lettre de lo que sería el estalinismo. Si Trotsky, reprimiendo su desproporcionada arrogancia, hubiera salido victorioso, el proceso de construcción de la URSS hubiera sido paredaño al del estalinismo, pero a la inversa. Otros hubieran sido los fusilados. Las cifras no habrían sido disímiles, como tampoco la desolación generada a la población. Stalin y Trotsky eran testuces de la misma hidra venenosa, ambos creían en lo mismo. Ambos jugaban a ser Zeus.
El papel de Lenin como garante de la revolución, como el individuo que podía haber cambiado las cosas de haber vivido más, es incierta. Stalin fue su discípulo más aplicado, quien mejor comprendió la maquinaria despiadada que era el Partido diseñado por Lenin. Con obsesión por el orden y la disciplina, bien plasmada en una estructura piramidal y en una Cheka que, al modo de espada y escudo del Partido, era bárbaramente despiadada.
El sanguinario Terror Rojo que trajo la revolución para subyugar a la población soviética fue meticulosamente planeado por Lenin. Su muerte puso en manos de sus sucesores una segadora de vidas en forma de Cheka, además de un Partido que podía manejar o sustituir si era necesario los engranajes de la sociedad, es decir, a los ciudadanos. Stalin empleó todos los resortes del Partido y la Cheka, a imagen y semejanza de su mentor. El objetivo era llevar a cabo sin cortapisas, al coste humano que fuera, ese experimento que Lenin había diseñado tras leer a Marx. Convencido de que la NEP-Nueva Política Económica no podía dar más de sí y optando por la colectivización y la industrialización, calibradas ambas mediante la brutalidad del Terror, Stalin erigió lo que hasta 1991 conocimos como la URSS. Nada habría sido posible sin Lenin, el proyectista. Cada muerto del Terror de los años treinta o de la represión de la posguerra en los países de Europa del este es también suyo. El estalinismo fue la mejor y más perfecta, quizá la única, encarnación del leninismo.
Como miembro del Partido, Stalin jamás trabajó solo. Personificar en él lo que fue el estalinismo es una excusa trapacera para absolver al comunismo. Lo importante nunca fue el quién, sino el qué y el cómo. La imagen del psicópata solitario del Kremlin, firmando en su despacho lista tras lista de ajusticiables, es quimérica. Contó con colaboradores dispuestos y eficaces, como Mólotov, Beria o Kagánovich. Ellos estaban convencidos de las bondades del marxismo-leninismo y creían que Stalin era quien mejor las defendía. Para profundizar, remito a los interesados a la citada “Entrevista a Stalin” (Kolima, 2024).